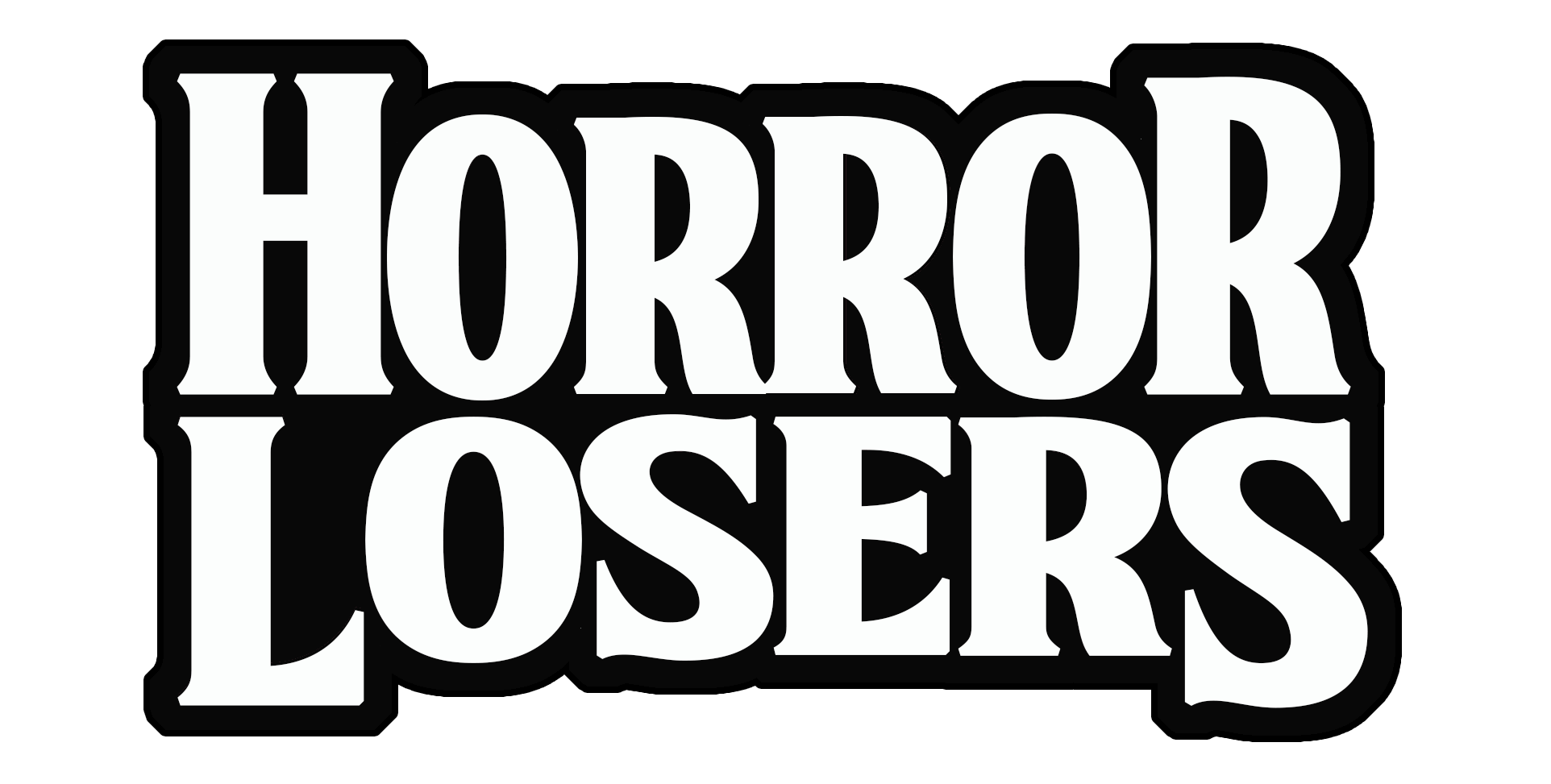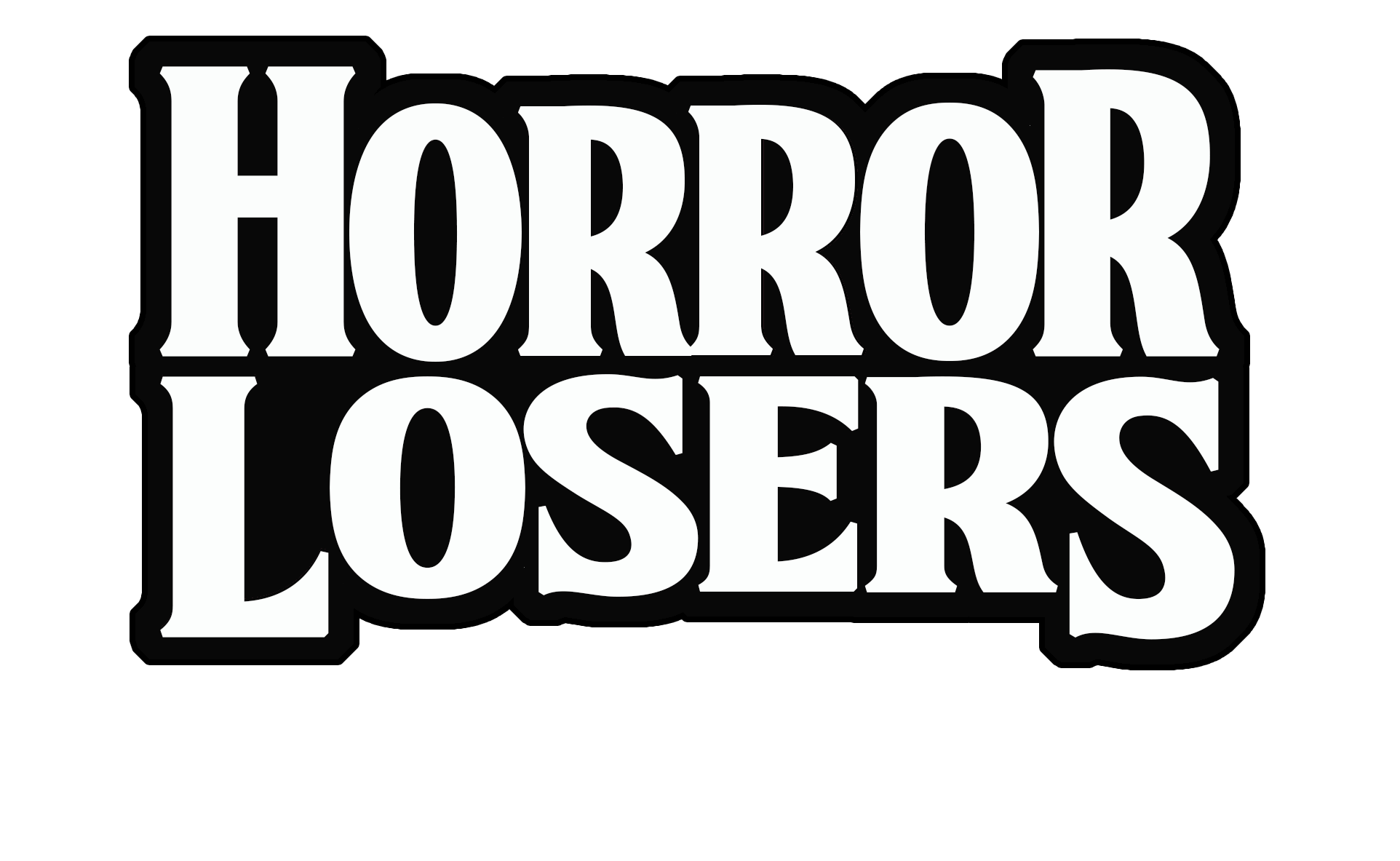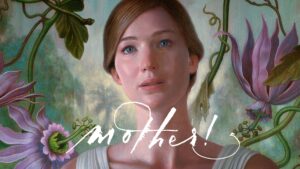Las procesiones religiosas que conocemos, como tales, tienen un origen bíblico que los cristianos heredarían muy tarde. Aparecen en pasajes como cuando Dios ordenó a Josué la organización de siete procesiones alrededor de las murallas de Jericó o cuando se describe al propio Jesucristo entrando en procesión, rodeado de multitud de seguidores, en Jerusalén. En los primeros siglos de la iglesia, aparecen algunas procesiones, muy contadas y clandestinas, puesto que en sus inicios el cristianismo era muy perseguido, con lo que ir de nazareno te podía asegurar una cómoda estancia en la barriga de algún león. En realidad, obviamente, aún no había cofradías ni atuendos especiales sino que se celebraban en secreto, en los claustros, y no empezaron a salir a la calle hasta el siglo X, de forma muy progresiva.
Las procesiones previas al cristianismo se llamaban “pompas”, un término griego para designar marchas con carrozas, coros, músicos o bailarines, para honrar a los dioses. La Iglesia fue depurando cualquier reminiscencia pagana y adoptó un estilo más militar, probablemente por influencia romana. La palabra “processio” era referido a marcha, en un sentido militarista. Pero, ¿cuál era su verdadero propósito? Pues dado que los cristianos eran masacrados, esta suerte de manifestaciones surgió de la admiración por los primeros mártires, como un homenaje, mediante el traslado de sus reliquias de un lugar a otro, con peregrinaciones clandestinas en cualquier época del año. Como símbolo del martirio definitivo, no podía haber otro que el muerto en la cruz, por lo que pronto se adoptó la figura de Jesucristo como estandarte sustitutivo del águila romana dorada.

Pronto, aparecerían las primeras formas organizadas, para mantener y establecer las procesiones con una periodicidad y asociarlas a zonas geográficas que tendrían como campamento base las tumbas de los mártires a los que se quería rendir culto. A partir del siglo V se empezaron a crear estos núcleos, que tomarían su forma definitiva siglos más tarde. Con funciones principales como la apoyarse mutuamente frente a enfermedades y muertes y tratar de experimentar la Pasión de Cristo en sus carnes o lo que es conocido como la Penitencia. Por ello, hay un fuerte componente teatral cuando llegaba el momento de salir a la calle. Pero, había que sentir el verdadero dolor de Cristo, por lo que no había mejor manera de plantearlo que con la autoflagelación. A finales del siglo XIII llegan a España las cofradías de los franciscanos y los dominicos, congregaciones de flagelantes que no llevaban imágenes, salvo alguna cruz, y a veces algún crucificado. Básicamente eran procesiones vinculadas a una filosofía de la sangre.

Los flagelantes marchaban a veces con menos convicción por la propia penitencia y más por el espectáculo de la tortura, que además fue derivando en abusos, puesto que lo que se empezaba a valorar era el proceso, e iba perdiendo el significado original en el que la salvación llegaba a través del castigo. Personalidades de la iglesia como Santa Teresa llamaba a esas procesiones la “penitencia de las bestias”, porque no entendía que identificarse con Cristo fuera despellejarse la espalda a base de latigazos. La primera regulación de estas penitencias permitió que fuera pública con la obligación de ser anónima para evitar que se tratara de intentar ganar popularidad o prestigio mediante su práctica pública.
Hasta el concilio de Trento todas las procesiones se basaban en cofrades flagelándose mientras paseaban por la calle, a partir del mismo se introdujeron imágenes para acompañar la procesión. Hasta que no llegó el Gobierno de Carlos III (siglo XVIII) no se prohibirían estas actuaciones, pero llegado ese momento, los ilustrados de la época consideraron que la flagelación pública no contribuía a la piedad de forma sincera y se reconoció el auténtico exceso que suponían. Hoy en día prácticamente han desaparecido salvo casos aislados como Los Picaos de San Vicente de la Sonsierra o Los empalaos de Valverde de la Vera.

Los Picaos se golpean con madejas y van con un “práctico” (quien les deben aliviar las heridas) durante diez y veinte minutos, en los que se pueden dar centenares de golpes. El práctico pica la zona lumbar de la espalda, con una bola de cera con cristales, dando doce pinchazos que simbolizan el número de apóstoles. Así, el penitente se golpea después unas pocas veces más, para que la sangre que pueda haberse acumulado tras los golpes escape y así evitar problemas posteriores. Los empalaos no se fustigan, pero llevan una soga de esparto de 80 metros enroscada en su torso, manteniendo sus brazos pegados a un timón de madera, con dos espadas cruzadas sobre la espalda y una corona de espinas. Tienen unas normas bastante estrictas y no pueden pasar demasiado tiempo con su “atuendo” para evitar problemas de circulación.