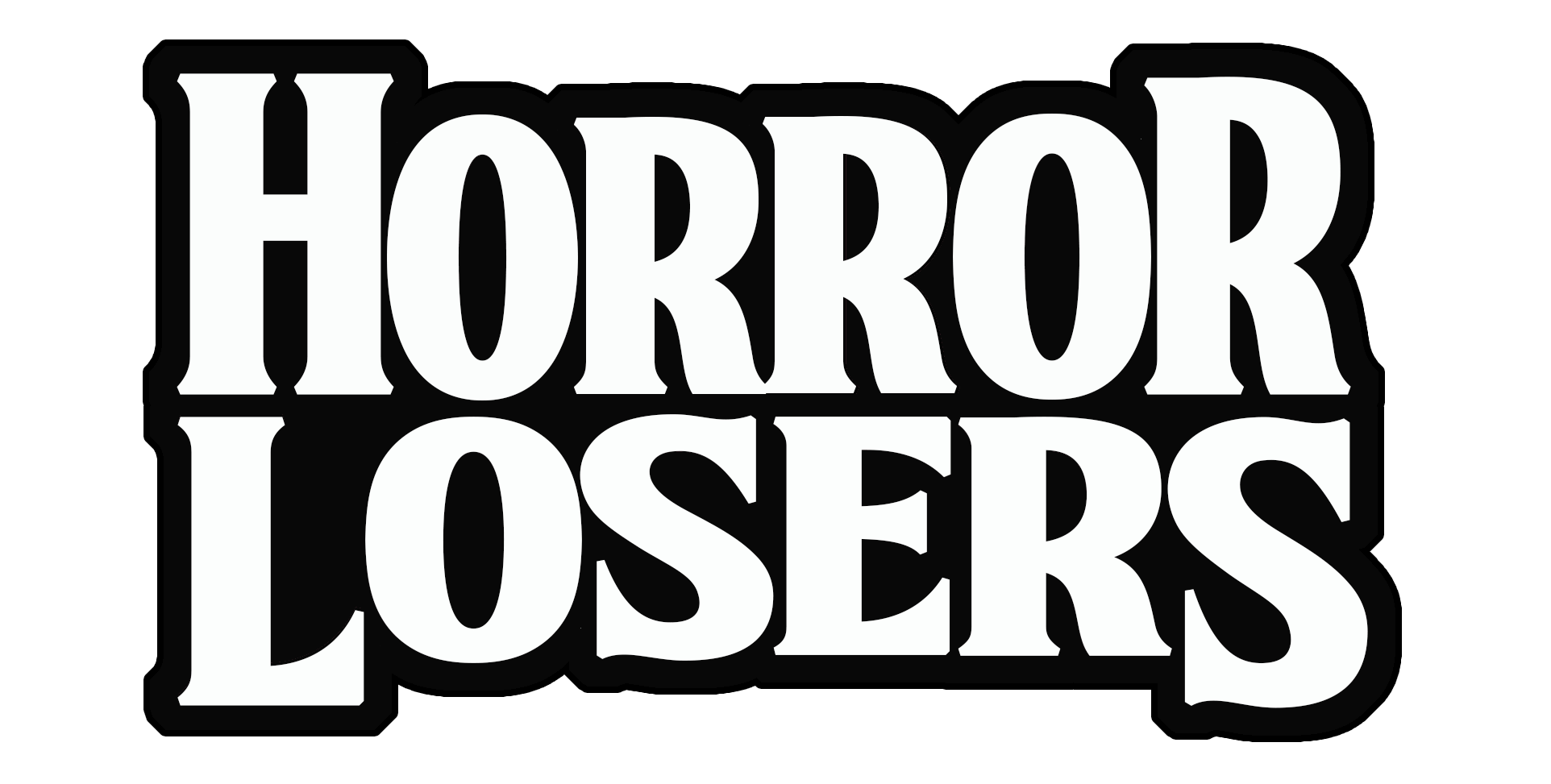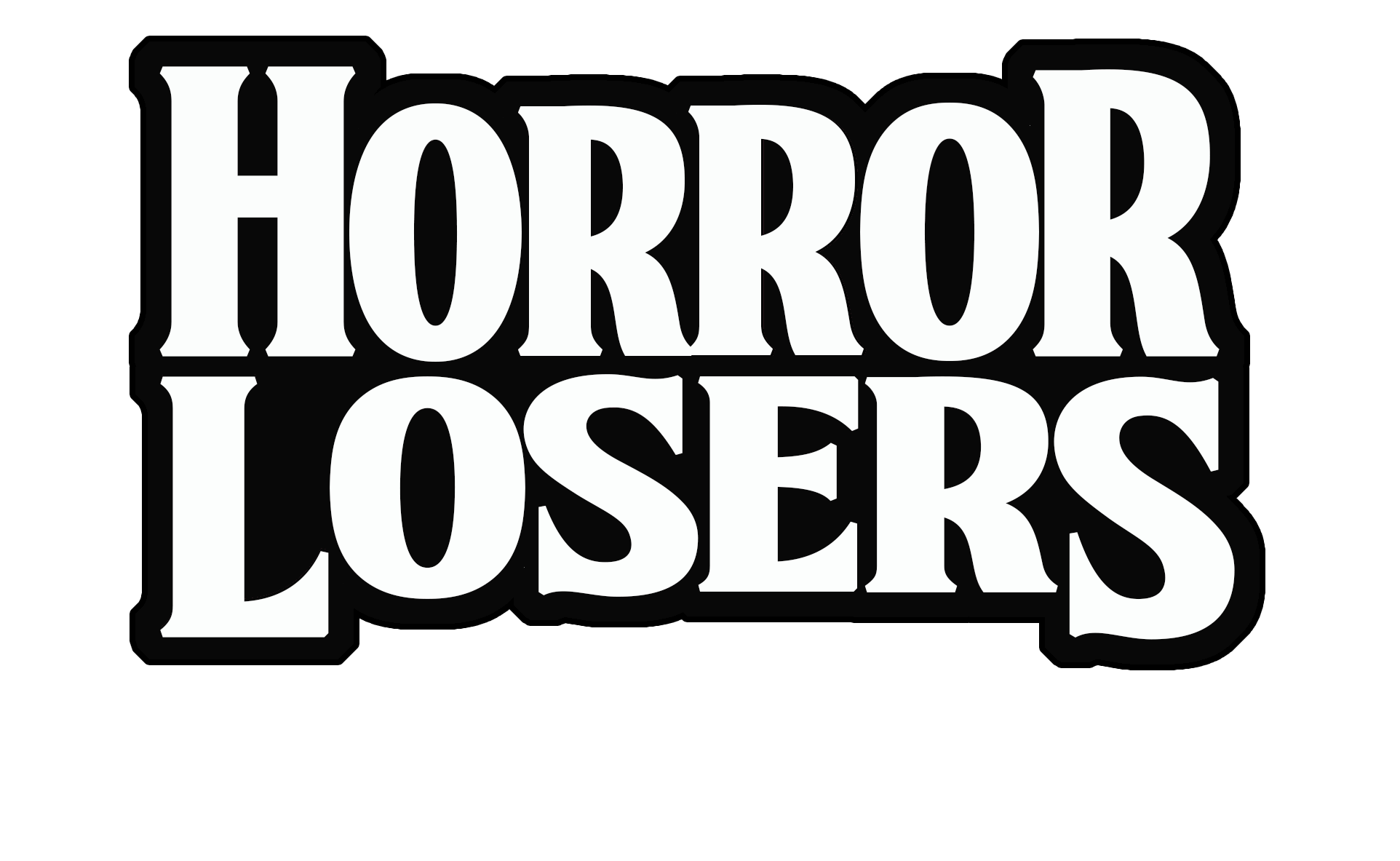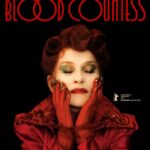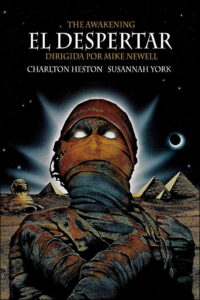No hace falta recordar que el primer universo cinematográfico compartido no fue de Marvel o DC. No eran superhéroes con poderes, armaduras de nanotecnología o villanos genocidas. El primero pertenece al cine de terror, cuando, tras presentar películas en solitario para Drácula, el monstruo de Frankenstein, el hombre lobo o la momia, Universal decidió hacer películas que mezclaran a todos contra todos como La zíngara y los monstruos (House of Frankenstein, 1944). Los llamados monster mash son los antecesores naturales de los eventos como Vengadores: Endgame (Avengers: Endgame, 2019) pero, en realidad, carecían de la visión creativa en conjunto de la factoría de Disney y se dedicaban a juntar todos los elementos de éxito anteriores para tratar de hacer suma en su periodo de decadencia. Los monstruos no eran una mezcla demasiado sofisticada, sin embargo, también dentro del cine de terror nacería el universo compartido más longevo en el tiempo y más influente en la cultura popular del siglo XX y XXI: el apocalipsis zombie de George A. Romero.
Si bien La noche de los muertos vivientes (Night of the Living Dead, 1968) es considerada la bisagra entre el cine de terror clásico y el moderno, normalmente no suele engancharse de forma natural a otras del director porque ninguno de los personajes de aquella aparecen en la siguiente película del de Pittsburgh. Ni los de Zombie (Dawn of the Dead, 1978) en El día de los muertos (Day of the Dead, 1985) ni estos en La tierra de los muertos vivientes (Land of the Dead, 2005). Todo lo que no fuera el mismo nombre acompañado de un número era difícil de ser considerado secuela. Si a ello sumamos el desbarajuste de los títulos —cada nueva entrega iba perdiendo el código en la traducción— tenemos que incluso hoy, mucha gente que pasa casualmente por el cine de género, ignora que todas las entregas forman una misma secuencia.

Es natural, hasta cierto punto, considerar que cada una de las obras que conforman el universo zombie de George A. Romero tienen una entidad propia sin nada que ver con el resto, puesto que cada una reformula el mismo concepto para una década diferente y, además, no había una conciencia de que sucedieran en una misma línea temporal interna. Para muchos eran simplemente “una de zombies” de Romero, como podían ser las de Fulci o las de vampiras lésbicas de Jean Rollin. La consideración popular tradicional de cine con monstruo hacía relacionar el subgénero con otros engendros clásicos. Una de vampiros, de hombres lobo o de marcianos. Parecía que los zombies antropófagos habían llegado ahí de la nada y que el que mejor las sabía hacer, de entre todos los que cultivaban ese poco glamuroso arte de la tripa y el maquillaje, era este señor americano de ascendencia gallega. Lo cierto es que el muerto, tal y como está planteado en el cine de Romero, no tenía ningún símil previo. Cadáveres andantes que se alimentan de carne humana —nada de cerebros como dieta exclusiva—, pueden contagiar por medio de un mordisco y solo mueren de un disparo en el cerebro. Tres reglas simples pero icónicas.
Pero el verdadero hallazgo de La noche de los muertos vivientes no es tanto la idiosincrasia de las criaturas y su colectividad como el plantear una invasión a modo de pandemia, de plaga apocalíptica que deja la tierra a merced de nuestros propios familiares resucitados. Un concepto vagamente basado en la novela Soy Leyenda (I am Legend, 1954) a la que se le suele asociar un plagio de Romero a Matheson, cuando los puntos en común son apenas un boceto. La idea de la plaga de monstruos aparece en múltiples cintas de ciencia ficción de los 50 y se podría achacar el préstamo tanto a Matheson como a El día de los trífidos (Day of the Triffids, 1951) y a infinidad de ficción apocalíptica proveniente de la literatura pulp. El impacto de esa primera película fue importantísimo para el cine independiente y el género de terror, pero al mismo tiempo se creaba una identidad que se iría consolidando en sucesivas entregas en las que Romero planteaba el estado de su pandemia como una superposición de una sociedad (los muertos) sobre otra (los vivos).
Es en esta progresión en donde aparecen las dudas, puesto que el avance de la invasión sucede en meses, mientras que entre películas en el mundo real, pasan décadas. Una elasticidad temporal que nos indica que en el universo de Romero lo que importa no es seguir a personajes sino los sucesos globales, dejando como fondo la catástrofe zombie. Romero no tenía tantas ambiciones como para ir poniendo a un Nick Furia al acabar cada una, pero conforme fue rodando más películas se hizo consciente de que podía cruzar ideas de una a otra, aunque fueran grupos de supervivientes diferentes. Ya incluso antes de la primera, el autor tenía en la cabeza el relato como, al menos, una trilogía.
Antes de desarrollar parte inicial de la historia en La noche de los muertos vivientes, ya había imaginado el concepto en un relato llamado Anubis, un pequeño borrador de todo el tratamiento del levantamiento de los muertos, que consistía en tres partes diferenciadas, cada una de ellas similar al progresivo estado de la invasión que describen los tres primeros filmes, desde el primer suceso en la granja al completo colapso de la sociedad. Pero lo que realmente despertó la idea de interconectar más ese mundo fue al leer el mundo de pueblos de Maine y sus habitantes de las novelas de Stephen King. Tanto es así, que él mismo prologó el primer producto que probaba que en sus películas pasaban muchas cosas, muchas historias alternativas que no vemos. En El libro de los muertos (Book of the Dead, 1990) editado por Craig Spector y John Skipp se presentaban historias de King y otros autores de literatura de terror ambientadas oficialmente en el universo zombie de George A. Romero.

Eran otros tiempos y había cierto respeto por la persona que había madurado su propia mitología, pero en el siglo XXI sucedió una explosión de imitaciones y remakes que dejaron el nombre de Romero atrás para recuperar el monstruo como se presentaba en la primera trilogía de los muertos, acompañado de su apocalipsis pandémico correspondiente. Instituciones televisivas como The Walking Dead (2010-) son separaciones conscientes del mundo presentado por el autor de Creepshow (1982) o, con la intención de explotarlo sin acreditar a nadie más que a Robert Kirkman, autor de los cómics. Son incontables las películas con un mundo lleno de muertos vivientes que comen carne humana y que infectan con la mordedura, pero todas, absolutamente todas, son iteraciones apócrifas, dado que un descuido de juventud impidió a todos los creadores de la primera, registrar la marca. Si tenemos esto en cuenta, el universo de Romero sería el más extenso de la cultura popular.
Pero claro, lo que diferencia a El día de los muertos de El corredor del laberinto: La cura mortal (Maze Runner: The Death Cure, 2018) es que, para Romero, el muerto es una excusa, un señuelo para poder hacer un pequeño comentario social a base de satirizar con humor negro situaciones del momento en el que sus películas han sido rodadas. Así, en La noche de los muerto vivientes hacía un paralelismo con las propias revoluciones de los 60 en las que los jóvenes querían cambiar el mundo, y casi de rebote, reflejó como ninguna obra de la época la verdadera situación de los conflictos raciales en Estados Unidos, acabando con una pira en la que ardía su protagonista negro, a la manera de los linchamientos del sur. En Zombie planteó todo un supuesto nihilista que iba más allá de que la gente vaya al centro comercial hasta después de muertos, sino que los seres humanos tienden a construir sus castillos de arena encima de cristales muy frágiles, que se suelen romper con una gota de codicia.
En El día de los muertos actuaba de demiurgo misántropo en una guerra fraticida, con un enfrentamiento entre la fuerza militar bruta propia de la américa de Reagan contra los científicos sin escrúpulos que hicieron de la vivisección y experimentación con animales un elemento de convivencia en la década. Precisamente, el guion no filmado de aquella sería readaptado en La tierra de los muertos vivientes, en la que hacía un paralelismo de América con una ciudad aislada del resto del mundo, que va explotando y expoliando recursos a su alrededor. Ideas sobre la guerra del petróleo, el 11-S, el terrorismo islámico e incluso una lectura visionaria de Trump, con un multimillonario erigido tirano al estilo de político de traje y corbata dueño de una torre en medio de la metrópolis a la que quieren acceder hispanos a los que no permite entrar por puro racismo institucional. Si esas comparaciones son pocas, la proyección de los emigrantes en los zombies, deja estampas que parecen hechas con máquina del tiempo, como la construcción de una muralla electrificada para aislar a la ciudad, el paso de los muertos rompiendo vallas y atravesando ríos y la premisa cristalina de que solo buscan un lugar donde vivir, creando verdadera empatía por el monstruo por encima de los humanos.

Los otros dos capítulos de su mundo zombie son dos obras menores, dos experimentos de bajo presupuesto que deberían haber sido su serie de televisión, que quiso vender a cadenas durante los 90 y parte de los 2000 sin que nadie tomara en serio el proyecto, que luego rentabilizaría la cadena AMC rompiendo todos los récords de la televisión por cable. En El diario de los muertos (Diary of the Dead, 2007) confirmaba su universo compartido ofreciendo otra visión complementaria a la misma noche de la película del 68. A modo de falso documental, por entonces un formato no sobreexplotado, Romero volvía a ejercer de observador y visionario hablando de youtubers antes de que hubiera youtubers, mostrando a personajes adictos a los móviles y los selfies antes de que existiera el primer Smartphone y hablaba de la democratización de la información y el tribalismo de las redes que tuvo lugar en la explosión de los 2010. En 2007 se criticó a la película que unos personajes se dedicaran a subir vídeos en medio de un apocalipsis para conseguir visitas, pero lo cierto es que predijo la cultura obsesiva de las redes sociales, las fake news y el narcisismo digital años antes del nacimiento de Instagram.
La gran sátira de El diario de los muertos circulaba alrededor de la idea de rodar la muerte (incluso la de uno mismo) para canalizar el narcisismo en forma de me gusta, aunque todavía ninguno de los personajes tuviera facebook. En 2018, el youtuber Logan Paul llevó su celebridad, con más de 15 millones de subscriptores, al extremo de rodar a un ahorcado real y bromear sobre ello. No estaba tan acertada La resistencia de los muertos (Survival of the Dead, 2009), pero tenía ideas que chocaban hace diez años (ver vídeos en el móvil) que hoy están más que superadas y hacía algunas lecturas sobre racismo y la américa de Trump, de nuevo inquietantemente cercanas. Su terrateniente religioso es dibujado hasta la caricatura, insiste en que su mujer le haga la comida incluso estando muerta, encandenada a la cocina. Una sátira delirante y divertida del machismo más retrógrado coronada por el hecho de que, además, se empeña en que hay que dejar a los zombies familiares con vida, a modo de respeto religioso, de nuevo una parodia bizarra de los provida estadounidense.

El tono alterno de salvajismo gore, humor negro y reflexión social es el verdadero tejido conectivo del universo compartido de George a. Romero, pero si de algo puede presumir es de ser el más antiguo, remontándose a los 60 y acabando hace unos años, con su último experimento dentro del mismo. Con el cómic El imperio de los muertos (Empire of the Dead, 2014-2015) cruzaba a sus zombies con vampiros, proponiéndoles, claro, como los jerifaltes trajeados que controlan la ciudad con pan y circo. Por el momento, es la última ampliación de su mitología, a la espera de la novela The Living Dead (2020) que dejó casi acabada y mostraría el final del fenómeno. En el cine quedó en el tintero Road of the Dead, un guion escrito que podría llegar a ser dirigido por uno de sus colaboradores, a modo de historia paralela a la línea de tiempo de La tierra de los muertos vivientes.
Proyectos, variaciones, subhistorias… el mundo de George A. Romero no solo definió al monstruo más significativo del siglo XXI, sino que va mutando con el movimiento de la sociedad, encarnándose en lo que cada década necesita que sea. Antes que los mundos de Star Wars, los cruces de caminos de Deadpool y los X-Men, los multiversos alternativos de Spider-Man o el fértil submundo de los spin offs de Juego de Tronos, ya existía uno en el que los humanos deben luchar por sus vidas matándose entre ellos, donde prefieren disparase a buscar un refugio común para establecerse.
Una mitología en la que mientras los zombies se comen lo que queda tras la contienda, un lugar en el que los humanos muertos repiten lo que hacían en vida fantasmalmente, como autómatas, como un centenar de personas andado por las calles mirando una pantalla táctil, sin levantar la vista ni para evitar chocarse con otro transeúnte. El desafío definitivo de George A. Romero fue convertir a los zombies en los héroes, representando su idea de simpatía por su creación, pero al mismo tiempo dejando la idea en el aire de que quizá el ser humano no merece la pena ser salvado, ni siquiera los que logran levantar una rebelión contra un imperio déspota. En el final de La tierra de los muertos vivientes, el protagonista, cínico, responde al cabecilla de los rebeldes, cuando este le sugiere que podrían convertir la ciudad en lo que ellos siempre han querido, “sí, pero, ¿en qué nos convertiremos nosotros?”.